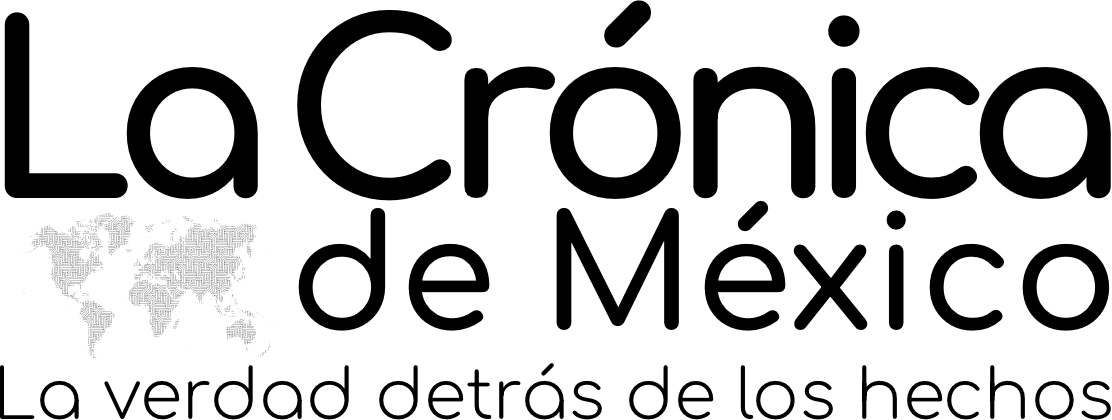El héroe de ninguna parte
Andrew Jackson llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1829 con el entusiasmo de un general que acaba de ganar una batalla campal. Y no es metáfora: el hombre tenía más cicatrices que un mapa de carreteras, y se jactaba de haber matado a un soldado británico a los trece años. Claro, nadie le creyó, pero en Washington, donde la leyenda siempre vence a la realidad, bastó para que lo llamaran «héroe nacional».
Jackson no era de esos políticos que se pierden en discursos. Él actuaba. Primero, le declaró la guerra al Banco Nacional, una institución que, según él, era «un nido de víboras aristocráticas». Lo curioso es que el Banco Nacional, fundado por Hamilton, tenía más amigos que enemigos. Pero Jackson, terco como mula en bajada, lo eliminó. «¡El pueblo me eligió, no a los banqueros!», gritó en un discurso, como si el pueblo entendiera de finanzas.
La tarifa que dividió al país
En 1832, Jackson decidió que lo mejor para unir a Estados Unidos era dividirlo. Firmó una ley de aranceles que subía los impuestos a las importaciones europeas. Los sureños, que compraban telas inglesas más baratas que un sombrero usado, se indignaron. Carolina del Sur amenazó con separarse de la Unión. «¡Es la tiranía!», clamaron, olvidando que ellos mismos eran tiranos de sus esclavos.
Jackson, que no era hombre de medias tintas, envió barcos de guerra a Charleston. «Si se separan, los hundo en el mar», prometió. Al final, Carolina del Sur se quedó donde estaba, pero con un rencor que duró décadas. Los periódicos de la época lo llamaron «La Crisis de la Nulificación». Yo lo llamo: «El día que un general casi inicia una guerra civil por un rollo de tela».
El Sendero de las Lágrimas (y algunas risas)
Pero la obra maestra de Jackson fue la «Remoción India». En 1830, decretó que todas las tribus al este del Mississippi debían mudarse al oeste. ¿La razón? «Para su propio bien», dijo, como si arrancar a alguien de su tierra fuera una forma de medicina preventiva.
Los cherokee, que habían adoptado la Constitución estadounidense, creyeron que las leyes los protegerían. Error. Jackson envió al ejército. Miles murieron en el camino; los sobrevivientes lo llamaron Nunna daul Tsuny: «El Sendero de las Lágrimas». Jackson, mientras tanto, se jactaba en una cena: «Los salvajes ya no serán un obstáculo para nuestra gran civilización». Dicho mientras se comía un pavo con cubiertos de plata robados a los británicos.
El banco, los indios y el legado de un hombre que nunca perdió
Cuando Jackson dejó la presidencia en 1837, Estados Unidos estaba en quiebra. El oro y la plata reemplazaron al papel moneda, los precios se desplomaron, y los mismos agricultores que lo habían apoyado perdieron sus tierras. Pero él, orgulloso hasta el final, dijo: «Maté al Banco, salvé la República».
Los indios, por su parte, siguieron llorando. Y el Sendero de las Lágrimas se convirtió en una mancha que ni el Mississippi, con toda su agua, pudo limpiar.
Epílogo

Hoy, algunos ven a Jackson como un populista visionario. Otros, como un tirano con espuelas. La verdad es que fue ambas cosas: un hombre que creyó que la fuerza bruta podía resolverlo todo, desde la economía hasta la convivencia humana. Y aunque murió en 1845, su fantasma sigue paseando por Washington. Cada vez que un presidente grita «¡América primero!» mientras firma una orden ejecutiva, ahí está Jackson, sonriendo entre las sombras, con su espada en una mano y un tratado roto en la otra.
Visitas: 10
Más Publicaciones
Cómo Vender Hielo en el Polo Norte y Otras Lecciones de Lealtad Política
Imagínense esto: un gobierno que promete el cielo, cumple con el infierno y aún así tiene seguidores que juran que...
Huitzilopochtlis modernos, cuando los sacrificios humanos se pagan en efectivo -y sin devolución-
Imagínense esto; un dios que exige corazones humanos para salvar el mundo y un cártel que pide cadáveres para engrosar...
De Huitzilopochtli a la actualidad: Crónicas de un circo que ya vimos (y nos sigue saliendo caro)
Imagínense esto: un imperio que se cae a pedazos, un líder que promete el paraíso y una multitud que aplaude...
De Napoleón III a Trump: Cuando la farsa histórica se viste de tuits
El emperador y el magnate: Dos genios del mismo guion Napoleón III, ese francés de bigote retorcido y ambiciones más...
La saga de Trump: Cuando la historia se viste de tuits y aranceles
Un presidente, muchos fantasmas Corre el año 2025, y Donald Trump, con la elegancia de un bulldozer en una tienda...
La Estupidez Colectiva y la Adicción al Entretenimiento: Dos Caras de la Crisis del Pensamiento Crítico en la Sociedad Contemporánea
Un Mundo Entre la Ignorancia y la Distracción La humanidad enfrenta una paradoja existencial en la era digital: nunca antes...