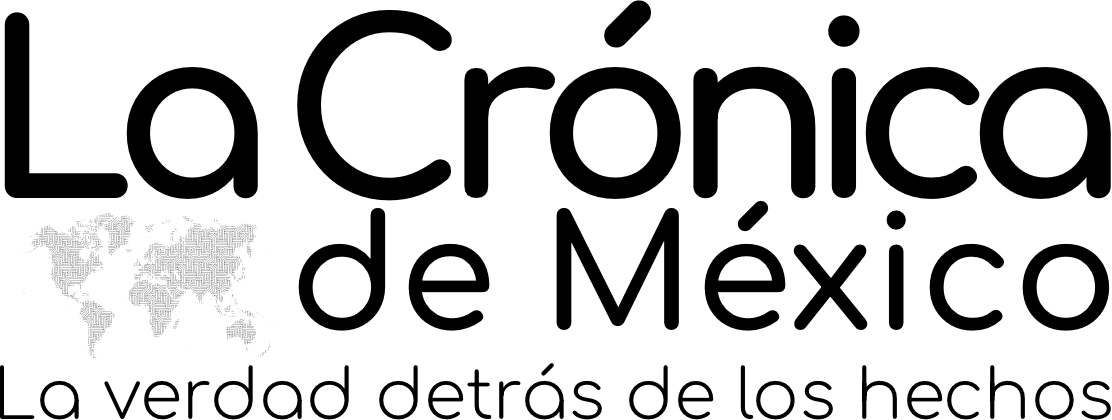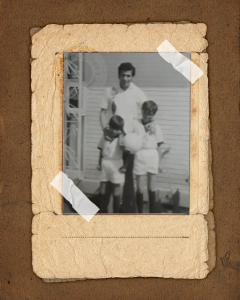En 1973, yo era un niño de dos caras. En casa, corría como perro sin dueño, brincaba muebles, y me disfrazaba de Ultraman con una máscara que olía a plástico del mercado sobre ruedas y derroche materno. Pero en la escuela, primer año de primaria, era un santo: callado, aplicado, y el preferido de la maestra, que me daba palmadas en la cabeza como si yo fuera su periquito doméstico. Claro, nadie sospechaba que bajo ese uniforme impecable latía un héroe japonés dispuesto a salvar al mundo… o a volverse loco en el Seguro Social.
La tragedia empezó un día cualquiera. Dos compañeros, que jugaban a pelearse como machos cabríos en celo, me empujaron sin querer al pasar. Caí de cabeza contra una banca tubular, de ésas diseñadas para torturar escolares. El golpe sonó como si alguien hubiera tocado una campana dentro de mi cráneo. Me levanté, vi estrellitas —no las de Ultraman, ojo—, y me senté en mi lugar como si nada. Total, ¿para qué alarmar a la maestra? Yo ya tenía planes: llegar a casa, ponerme la playera amarilla favorita (mi armadura casual) y ver otro capítulo de mi serie favorita.
Pero la vida, como siempre, tuvo otros planes.
Al llegar a casa, mi madre —que tenía radar para detectar tragedias— notó que no me abalancé sobre la sopa. “¿Estás enfermo?”, preguntó, y antes de que pudiera mentirle, me tocó la frente. Su otra mano, por obra del destino, aterrizó en el chichón que tenía en la nuca. Grité como si me hubieran apuñalado. Ella, al ver la bola morada del tamaño de un huevo de avestruz, gritó más fuerte. En segundos, estábamos saliendo de la casa como familia de circo gitano en fuga: mi madre al frente, mi hermana angustiada, mi hermano fingiendo valentía, y yo, el mártir, con la playera amarilla como estandarte de la desgracia.
En el IMSS, el médico —un tipo con bigote de villano de telenovela— anunció que debía “drenar el chichón”. Suena a pozole, pero no. Mi madre, obediente, salió a la sala de espera, dejándome con el doctor y una enfermera que olía a alcohol y resignación. Ahí, Ultraman despertó.
Cuando la enfermera intentó sujetarme, yo, inspirado por mi héroe, solté patadas de karate y gritos de “¡Auxilio, me quieren matar!”. El doctor, que jamás había visto un niño poseído por una serie de monstruos tokusatsu, llamó a un enfermero grandulón. El tipo entró como Godzilla arrasando Tokio y, en dos movimientos, me envolvió en una camisa de fuerza. Sí, una camisa de fuerza… En el Seguro… en México… en 1973.
Mi madre, por instrucciones del médico, irrumpió en el consultorio. No sé qué era más aterrador: la mirada del médico o la suya. Con los ojos abiertos como platos –la famosa mirada 43– y una voz que helaría el mismísimo infierno, me dijo: “¡Te… calmas… ya…!”. Y así, Ultraman se apagó. Me inyectaron, me suturaron, y salí con un parche en la cabeza y la playera manchada de sangre, como víctima de un crimen pasional.
De regreso, los transeúntes nos miraban como si fuéramos el elenco de un drama radiofónico. En casa, mi padre, al ver la escena —platos fríos, hijos traumatizados, esposa al borde del colapso—, solo atinó a decir: “¿Ahora qué le pasó?”.
Años después, mis hermanos confesaron que, en la sala de espera, creyeron que me estaban sacrificando en un ritual. Hoy, todos reímos cuando les muestro la cicatriz en forma de cruz y les digo que mi madre me la mandó hacer para tapar los “666” que tenía de marca de nacimiento. Ella siempre negó todo, claro. Pero yo sé la verdad: en este país, hasta los chichones tienen trama de telenovela.
Y así, entre gritos, patadas y una camisa de fuerza que nadie en la familia esperaba ver, quedó marcada mi historia como el único miembro de la familia que ha sido sometido con semejante artefacto. Desde entonces, cada vez que alguien pregunta cómo era de niño, mis hermanos no pierden la oportunidad de contar esta anécdota, siempre con lujo de detalles: “¡Era un desastre! Pero eso sí, cuando le pusieron la camisa de fuerza, hasta Ultraman se hubiera rendido”. Mis padres, entre risas y miradas de complicidad, solo añadían: “Era un desmadre…”. Así, entre bromas y recuerdos, mi cicatriz en forma de cruz sigue siendo el trofeo de una batalla que, aunque no gané, al menos me dejó una buena historia para contar.
Si algún día visitan el IMSS y ven una camisa de fuerza colgada como reliquia, hagan una reverencia respetuosa de mi parte. Ahí quedó enterrada mi brevísima carrera como superhéroe. Porque en México hasta los golpes infantiles tienen guion, reparto y un final feliz.
imagen de portada: composición de 3 imágenes generadas en AriaIA
Visitas: 33
Más Publicaciones
«Cómo no creer en nada y construirlo todo»: Un manual para bailar en el abismo sin caer
En un mundo donde las certezas se desvanecen y las crisis —personales y globales— se multiplican, "Cómo no creer en nada...
Noviazgo… nevadas históricas y el día que descubrí que mi concepción fue más fría que un titular de 1968
En mi familia, el álbum de fotos es un museo de ficciones y realidades. La pieza estrella es un recorte...
El día que confundí a mi hermana con un saco de boxeo
Porque en México hasta las reuniones familiares tienen round de sombra, cornermen improvisados y un tío que apuesta más a...
Maquiavelo y la evolución humana
Maquiavelo y la evolución humana Coalición de chimpancés. Animalia Bio, CC BY A. Victoria de Andrés Fernández, Universidad de Málaga y...
Análisis Musical y Letra de «Don’t Stop Me Now» de Queen
"Don't Stop Me Now" es una de las canciones más icónicas de Queen y un himno universal de la alegría...
De «Muerto» a Ícono: La Resurrección de Sixto Rodriguez y su Impacto en Sudáfrica
La historia de Sixto Rodriguez, un músico de Detroit, es un fascinante ejemplo de cómo la realidad puede ser más...